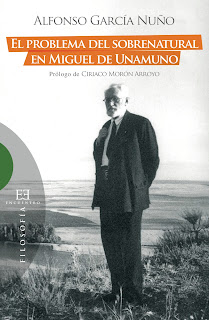Y quien no solamente siente ese apetito de divinidad, quien no solamente sufre esa sed acuciante y tanto más dolorosa cuanto más oscura e insaciada, sino que ha cobrado en él rostro de palabras, se ha hecho interrogación, puede darle respuesta. La claridad se va haciendo poco a poco e ir sabiendo, aunque sea en forma de pregunta, que de lo que se esta sediento es de agua de divinidad, va siendo un alivio.
Sentir necesidad y no saber de qué es un oscuro tormento en el que miles de hombres caminan. Retorcidos, combados, contraídos,... por él, buscan, en medio de la muerte, en ese dolor sentida, y en el miedo a ella, algo que los sacie, que calme su interno sufrir. Y se entregan a cualquier apariencia de agua, o bien, desengañados de espejismos, se aduermen en algo que de analgésico les sirva. Sirviéndose de esto, nos esclaviza Satanás (cf. Hb 2,14-15).
Por ello, que el deseo muestre su rostro en pregunta es un consuelo. Más si no es conceptual cuestión, sino palabra que de alguien viene, de quien con interés busca a su obrero.
No solamente es un empezar a saber quién sea uno –quien apetece divinidad–, sino también un conocer inicialmente a Dios. El apetito de divinidad se muestra como deseo de Dios, de ese Dios que empieza a conocerse en el anhelo de Él, pues ir percatándose de la necesidad de vida eterna es irlo haciendo de la necesidad de Dios, de participar en su divinidad y de que sea Él quien haga lo para nosotros imposible.
Y ese conocimiento lo es de que desde siempre, no ha habido momento en que no lo hayamos sido, hemos estado en una invitación al diálogo. No somos una palabra cuya respuesta sea el eco producido por el choque del sonido contra algo. Somos una palabra con capacidad de decidir ser o no respuesta. Dijo Dios «hombre» una y otra vez y a una la llamó María, a otro lo llamó Pedro, a otra Magdalena, a otro Juan,... Y esas palabras nombradas tienen libertad y voluntad y, por gracia, capacidad de decir Amén.
Es más, como dice la Regla, de decir «Yo», nuestro amén somos nosotros mismos. En ese diálogo, decir sí es decirse, es darse, hacer de sí oblación, es abrazar el impulso que preña la pregunta: «¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días buenos?». Y decir no es sustraerse a ella. Matarse, pues es salir de la vida.
[La foto es cortesía de una contertulia del blog]